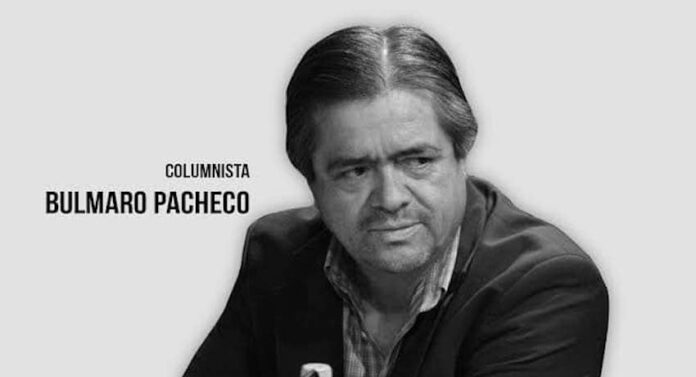
Escribe: Licenciado Bulmaro Pacheco Moreno
El presidente Venustiano Carranza trató de sondear a los sonorenses sugiriendo como su sucesor al magdalenense Ignacio Bonillas, exdiputado local y embajador en Washington. Argumentaba que ya era hora de un gobierno civil para evitar las pugnas y enfrentamientos tan usuales en el periodo que le tocó gobernar México. Pero no tuvo suerte, porque Sonora se le rebeló con el Plan de Agua Prieta, que lo desconoció. Carranza fue asesinado en mayo de 1920, siete meses antes de concluir su periodo.
El sonorense Adolfo de la Huerta, excompañero de Bonillas en la Legislatura local de 1911 a 1913, terminó el periodo.
Obregón asumió el poder en diciembre de 1920. El deslinde con el anterior ya estaba consumado, pero su verdadero problema político surgió al manejar su propia sucesión. Aspiraban a la Presidencia sus secretarios de Hacienda (de la Huerta) y de Gobernación (Plutarco Elías Calles). Al final se decidió por Elías Calles, y enfrentó por ello una rebelión militar que fue sofocada y de la Huerta terminaría en el exilio.
Calles no tuvo mayor problema con el expresidente Obregón. Su correspondencia particular así lo revela: Obregón, en el Náinari, le contaba de sus nuevos negocios, y Calles, desde el Castillo de Chapultepec, le respondía. El problema vino cuando se empezó a hablar de la reelección de Obregón. Un sector del callismo, encabezado por Luis Morones, se puso en guardia.
Personajes importantes de ese entonces se opusieron a la reforma constitucional que permitiría la reelección, y la historia como sabemos terminó muy mal: Obregón fue asesinado 17 días después de haber sido reelecto.
Las cosas se complicaron para el presidente Calles, quien, además de tener colaboradores señalados como implicados en el crimen y de enfrentar otra rebelión militar en 1929, tuvo que hacer gala de su talento político para aclarar ante la nación que México debía pasar de ser el país de los caudillos a una nación de instituciones. Así fundó el PNR y surgió el llamado maximato.
Al tomar posesión en 1934, el presidente Lázaro Cárdenas —que había llegado al poder con el apoyo de Rodolfo Elías Calles, hijo del expresidente— empezó a notar que muchos de sus colaboradores acordaban con Plutarco Elías Calles. También observó que se entrometía cada vez más en su gobierno, con declaraciones a la prensa que criticaban algunas de sus principales decisiones. Optó por desaparecer los poderes en cinco Estados donde gobernaban Callistas y cambiar a una parte de su gabinete. La crisis llegó a su máximo en abril de 1936, cuando el expresidente Calles fue invitado a abandonar el país: primero a Laredo, Texas, y posteriormente a California, donde permaneció varios años, hasta finales de 1940. La relación personal entre ambos se enfrió y nunca se recuperó.
Entre 1940 y 1976 no hubo mayores tensiones entre los presidentes salientes y entrantes. Avila Camacho borró de la Constitución la “educación socialista” de Cárdenas, Quejas : de Ruiz Cortines sobre la corrupción en el alemanismo y culpas por doquier sobre la violencia de 1968. A partir de Ruiz Cortines, algunos expresidentes desempeñaron trabajos públicos: López Mateos en la organización de las olimpiadas; Alemán en el Consejo Nacional de Turismo; Cárdenas en la Comisión del Río Balsas; Díaz Ordaz —por muy breve tiempo— como embajador en España, etcétera.
Tensiones muy fuertes hubo entre José López Portillo y Luis Echeverría, a tal grado que el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, le retiró la red presidencial que Echeverría mantenía en el Centro de Estudios del Tercer Mundo, y que el presidente López Portillo se deshiciera de varios colaboradores heredados por el exmandatario. Echeverría fue designado embajador en varios lugares y la crisis aminoró.
Fuertes tensiones se generaron entre el presidente Ernesto Zedillo y el exmandatario Carlos Salinas de Gortari. El país estaba políticamente muy caliente por el problema de Chiapas, los asesinatos políticos y los problemas económicos que estallaron en diciembre de 1994. La gota que derramó el vaso fue el encarcelamiento del hermano del expresidente, Raúl Salinas, acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. A partir de ahí, las cosas cambiaron: hubo huelga de hambre del expresidente y se vivieron años complicados que golpearon seriamente al PRI, que empezó a perder poder, a pesar de que en 1994 se registró la mayor participación ciudadana en una elección.
Fox arremetió contra el pasado hablando con frecuencia de “70 años perdidos”, sin reconocer que en esos años se hicieron las reformas que le permitieron llegar a la Presidencia (por ser hijo de padre extranjero). El problema de Fox fue con el PAN, pues se rodeó de los famosos head hunters desplazando a los panistas del gobierno. Se la cobraron en su propia sucesión al cambiarle a Santiago Creel —su favorito— por Felipe Calderón, que recientemente había sido expulsado del gobierno.
Calderón, como presidente, se olvidó de Fox y buscó negociaciones con el PRI y el PRD fomentando el transfuguismo. Ya no atacó al pasado y se dedicó a promover a Ernesto Cordero para sucederlo.El PAN volvió a pasar factura, definiéndose por Josefina Vázquez Mota, quien perdió ante el priista Enrique Peña Nieto.
Peña entregó dócilmente el mando a López Obrador, sin el menor sentido de autocrítica y dejando que este hiciera lo que quisiera aun antes de asumir el poder (cancelar el AICM y echar abajo la reforma educativa) después de la elección.
López Obrador no dijo nada del gobierno de Peña Nieto en los primeros años de su mandato. También se refirió a los “años perdidos del neoliberalismo”, olvidando que fue funcionario en el gobierno de Miguel de la Madrid y priista hasta 1988.
¿Qué va a pasar ahora que la presidenta Sheinbaum está batallando con un pasado inmediato que se niega a dejarle espacios de maniobra para ejercer el poder a plenitud y ella no lo reconoce?
¿Qué sucederá con el gran número de representantes del pasado incrustados en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y en los gobiernos estatales que limitan su acción?
Por ahora, la presidenta dice que nada ocurrirá, que nada dividirá “a su movimiento” y que los ataques contra su antecesor solo buscan desprestigiarlo (sic). Así decían también sus antecesores cuando el mundo parecía venírseles encima.
El problema para ella es de gobernanza.Cada día aparecen ingredientes novedosos de corrupción que permanecían ocultos y desmienten en los hechos su prédica de que “son diferentes”, “no somos como los de antes” y que se habían erradicado algunos problemas, como el de la corrupción y la ineficacia en el gobierno. El pueblo siente que salieron peores, que “los de antes”.
En Sinaloa, su gobierno estatal ya no da más y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la presidenta. Su coordinador en el Senado tampoco da más y tarde o temprano —con mayores costos políticos— tendrá que abandonar su posición. Igual sucede con los gobernadores de Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Campeche y Baja California.
¿Qué les deberá la presidenta a esos personajes para negarse a ponerlos en cintura? Nada; salvo el respeto por la figura Lopezobradorista del pasado que se niega a dejar de ejercer influencia en el gobierno actual.
La diferencia con el pasado —cuando los pleitos con los expresidentes eran por problemas políticos y de relación personal— es que ahora los conflictos implican corrupción, ineficacia pública, crimen organizado y malos manejos de recursos, además de tensiones políticas que agravan los primeros y obligan a tapar las cloacas: ¿Qué va a pasar en el futuro inmediato?Ahí está el dilema.



